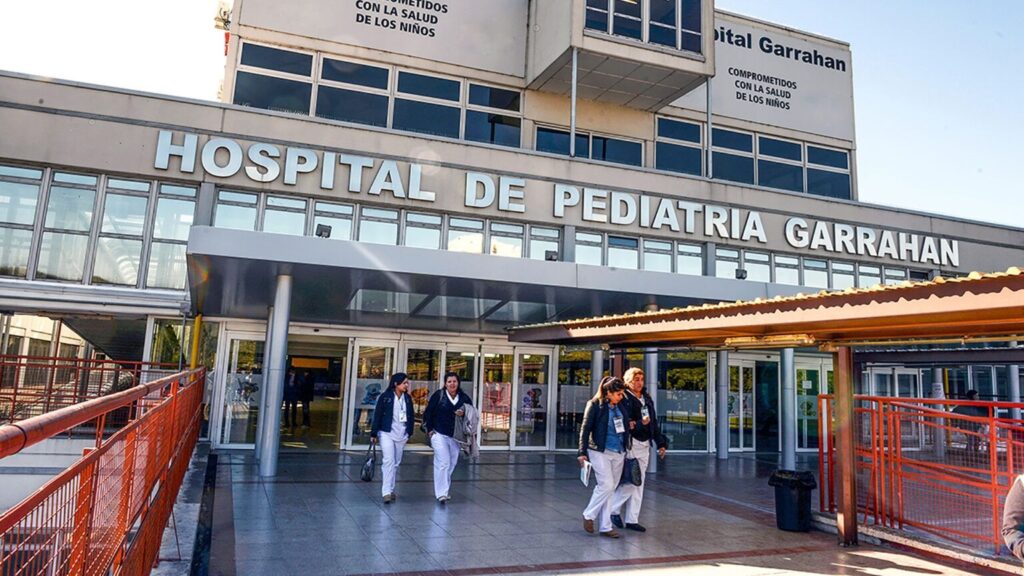Por Patricia Serrano*
La casa está en un barrio olvidado de San Vicente. Alguna vez fue el proyecto de un barrio obrero, pero con el tiempo los terrenos que iban a ser destinados a una plaza y a un centro de salud fueron ocupados. En el barrio El Fortín, la plaza más cercana está a más de diez cuadras y para llegar al hospital hay que atravesar todo el pueblo. Las calles son de tierra seca que llena de polvo las casas o de barro y agua que las ensucia. El único servicio básico que todos comparten es la electricidad. Cuando Norberto Freyre vivió en esa casa, ni siquiera había luz.
Por tres meses, Freyre fue un vecino más del barrio. La casa la compró con el mismo documento que había utilizado para escribir Operación Masacre, cuando por primera vez sintió la urgencia de una identidad falsa y papeles apócrifos. Más de quince años después ese documento permitió a Rodolfo Walsh ser Norberto Freyre otra vez, en San Vicente.
La última casa de Walsh y la primera y única que fue suya después de varias mudanzas obligadas, está hoy ocupada por una familia desde hace más de 30 años. La Municipalidad de San Vicente la declaró «Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico» de ese distrito en 2008. Existió un proyecto de ley nacional para expropiarla y convertirla en museo de memoria, pero perdió estado parlamentario sin llegar a ser tratado nunca. Hoy, un proyecto en la legislatura bonaerense, vuelve a declararla sitio histórico.
Que el último refugio de Walsh esté ocupado por una familia con muchos niños no resulta paradójico. Que esa casa esté ligada a un policía bonaerense, quizá sí. Y que esa familia no quiera enterarse de la historia de fuego cruzado y el secuestro de sus últimas palabras escritas, también. La caída de la casa Freyre todavía no fue contada. En papeles de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y en la Dirección de Rentas de San Vicente, Norberto Freyre sigue siendo su único dueño y deudor.
La casa de San Vicente fue el lugar en que Walsh se replegó del mundo cercado de la gran ciudad cuando el gobierno militar todavía no había cumplido su primer aniversario. Sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido pero fiel al compromiso que había asumido mucho tiempo antes, dedicó los últimos tres meses de su vida a la literatura y el periodismo, a dar testimonio en momentos difíciles. Si el único cementerio es la memoria, la casa Walsh todavía no tiene un lugar para ser recordada.
La ocupante
María Sala lava ropa en el patio de su casa. Detrás, los altísimos eucaliptos no se mueven. Es verano y en la casi media hectárea de los cuatro terrenos sólo unos pocos metros están ocupados por la casa de ladrillos rojos, de techo bajo.
Si fuera invierno y lloviera, María tendría que caminar más de diez cuadras de calles embarradas hasta llegar al asfalto, justo enfrente de la vieja estación de tren de San Vicente. Hace treinta años también había que caminar esas calles embarradas. El barrio no cambió mucho desde entonces. Siguen las calles de tierra apelmazada, las vías del tren. Pero hay más casas, pequeñas prefabricadas y ranchos de chapa de cartón. Nuevas familias pobladas de niños que ocupan terrenos baldíos.
María escucha el grito de un chico de unos 16 años, morocho, flaco.
-Mamá, golpean.
Se seca las manos grandes y brillosas de lavandina y jabón blanco. Camina hasta el portón de su casa tapiada de ligustrinas. No dice nada. Camina con la mirada fija en el portón de dos hojas encadenadas.
María cierra el candado, levanta la vista, se refriega las manos brillosas, tira hacia atrás su pelo negro y corto. Y repite un discurso dicho muchas veces.
-Yo no sé nada de ese hombre y no me interesa. Si quieren pueden tomar fotos desde la calle, pero acá no entra nadie más.
María se acostumbró a que de vez en cuando llegue gente interesada por la historia de un hombre que vivió tres meses allí en un tiempo remoto. Hubo una época en que los dejaba pasar y tomar fotos en el patio, donde hace más de treinta años había un aljibe seco y una pequeña huerta.
En verdad nunca fueron muchos los interesados en la casita de San Vicente, al menos hasta ahora. Pero María se asustó. Que quieren sacarme de acá. Que quieren hacer un centro cultural. Expropiar los terrenos. Declararlo monumento histórico.
-Hasta me ofrecieron plata. Algunos me la quisieron comprar. Pero no cambio esta tranquilidad por nada.
Ni ella ni los vecinos del barrio El Fortín supieron hasta bien entrados los años 90 quién había vivido poco menos de tres meses en esa casa. Sólo sabían que una noche de marzo del 77 llegó la armada y la destruyó. Dicen que eran extremistas.
La casita de San Vicente era el lugar en que Walsh se replegaba del mundo cercado de la gran ciudad, en su camino hacia al sur, con escala en el primer pueblo con agua. El refugio en que dedicó sus últimas noches sin luz ni agua ni cloacas a la redacción de la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar.
Para María es más simple. Un hombre que vivió tres meses, y sólo tres meses, en una casa en la que ella vive hace más de treinta años. Fin de la discusión. La casa es de ella y fue de su madre y será de sus hijos. A pesar de los impuestos y de los títulos. A pesar de que la familia Sala se metió en esa casa cuando supo que ya nadie vendría a reclamarla.
-Esta casa estaba destruida. Nosotros la arreglamos. Es nuestra casa- María sentencia. Fija la vista más allá del portón y del campo de enfrente. Asegura que tiene que irse a trabajar. Da media vuelta. No se despide. Camina hasta la pileta del patio con eucaliptos y vuelve a mojar sus manos brillosas con espuma blanca.

***
Este sábado 25 de marzo, probablemente, las ventanas de la casa Freyre estén cerradas, con la luz apagada, cuando la marcha que reclama rescatar la memoria del pueblo, que sea un espacio de cultura y preservación de la historia, llegue hasta su portón de madera blanca. La calle que caminaba Freyre hoy lleva el nombre Rodolfo Walsh y un camino recorrido que empezó con unos pocos hombres que se animaron y hoy son cientos.
De la casa de San Vicente se robaron y hoy están desaparecidos tres textos: “Ese hombre” –un relato que fue reconstruido a partir de seis versiones, ninguna completa, rescatadas del saqueo y publicado con el título “Ese hombre y otros papeles personales” por Ediciones De La Flor en 2006–; “Juan se iba por el río” –Walsh leyó ese cuento, que antes iba a ser novela, a Lilia Ferreyra. Martín Grass asegura haberlo leído en la ESMA, entre otros textos robados del escritor– y “Carta a Vicky”, texto luego reconocido y rescatado por un sobreviviente de la ESMA.
Último tren
Llueve en San Vicente. Norberto Freyre camina sobre el plástico que envuelve sus zapatos marrones. Los entierra en el barro apenas cruza el portón de su casa y se pregunta si es posible que en estas dos cuadras de barro y sin veredas pueda llegar a ensuciarse también el pantalón. Seguramente sí. Ahora saluda a Carlos, el vecino de la esquina, que también va a tomar el tren de las 12 en la estación. Unos cien metros más y se suma Moreno. Otro para el tren de las 12 de la noche. Deciden caminar una cuadra más por el barro de la calle y después subir a la vereda, un poco más transitable.
Algunas veces, en los días soleados, Norberto prefiere el camino de las vías del tren. Media cuadra hasta la esquina de su casa, dos cuadras hasta las vías y desde ahí hasta la estación saltando tablones de madera.
Mientras caminan, Moreno empieza a quejarse del estado de los trenes y el miedo de su joven mujer que lo espera en casa hasta tan tarde. Parece que Moreno también tiene miedo a veces, aunque hasta ahora nunca le haya pasado nada.
–Hace unos días pararon el colectivo en Capital. Nos hicieron bajar a todos y se llevaron a dos pibes y una chica. Los metieron en unos autos y nos ordenaron subir otra vez al colectivo. Seguimos viajando, como si nada.
Moreno espera alguna respuesta, quizás algo que no le haga sentir miedo, quizá compartir experiencias similares. Pero Freyre lo mira y no dice nada. O mejor sí dice algo, que nada tiene que ver ni con los militares ni con las injusticias.
–Va a dejar de llover.
Lo dice como una sentencia. Algo definitivo. Moreno es peronista. Toda su familia es peronista y ahora piensa que nunca más va a hablar con este profesor de inglés sobre esas cosas; debe estar del otro lado, debe ser uno de ellos. Se persigue. Piensa en el hijo de un vecino del barrio, escondido hace varios meses.
Norberto Freyre no era nada de eso. En el barrio salía a hacer las compras con su compañera, Lilia, y un carrito para las bolsas, saltando en el tramo de ida, encajándose a la vuelta en la tierra por el peso de las bolsas. Los vecinos conocían y saludaban a este profesor de inglés, jubilado, con ese extraño sombrero de paja. Había propuesto que unos terrenos baldíos se utilizaran para construir una plaza y hasta se sumó a una protesta de vecinos frente a la Municipalidad de San Vicente para reclamar por la falta de luz.
Ahora ya están en la estación. El tren acaba de llegar, la locomotora es desenganchada y dirigida hasta el final de la vía para dar la vuelta, ser colocada en el extremo opuesto y volver a Capital. En la estación hay dos carteles: “trenes para afuera” y “trenes para adentro”. Adentro significa Capital Federal. Afuera cualquier pueblo del interior. Norberto apaga su cigarrillo en una de las escupideras llenas de un líquido marrón espeso y siente el olor del fluido Manchester, el desinfectante que cada mañana es arrojado en el piso de madera de la vieja estación.
Durante tres meses, Freyre viajó desde San Vicente a Capital varios días a la semana. Cuando estaba en el pueblo se encargaba de la casa, preparar la tierra para la huerta que estaría en el fondo, pensar en las dos hileras de álamos plateados que planeaba para la entrada, llegar caminando hasta la laguna. Pero sobre todo, escribía. La cercanía del agua siempre fue importante en su vida: de chico vivió cerca del río en una estancia de Río Negro y antes de llegar a San Vicente vivió en varias casas del Delta bonaerense.
La casa en este pueblo fue comprada con dinero prestado por su primera mujer, Elina Tejerina, madre de María Victoria y Patricia Walsh. Necesitaba algo barato pero que estuviese conectado con Capital y cerca del agua. El viejo Matute, dueño de una inmobiliaria del pueblo, se la vendió a un precio módico.
Por las noches, Freyre podía ver las estrellas reventarse contra sus ojos y señalar las constelaciones. La noche en San Vicente era más oscura que la del Tigre, quizá tan negra como las de su infancia en Choele-Choel, con la única luz de la lámpara a kerosén.
El verano era cálido. Habían llegado en enero y soportado las lluvias, el barro en los zapatos, los mosquitos por la noche. Tal vez pasar el invierno fuera más difícil, pero el barrio le gustaba. Los vecinos eran amables y no preguntaban demasiado. Freyre era uno más, decía buenos días y buenas tardes camino a su casa y según la hora. Hablaba de historia y de la posibilidad de la plaza. El Fortín era un barrio obrero en crecimiento, con todo un futuro incierto a desandar. La mayoría de las familias eran jóvenes recién casados con hijos pequeños o en proyecto.
A veces se asombraba por las palmeras salteadas. Se podían ver cada par de cuadras, detrás del techo de alguna casa, pero nunca en las veredas. En su casa también había una, todavía hay. En ese tiempo, San Vicente era un pueblo que ya había dejado de ostentar palmeras en su plaza principal y en las calles del centro. Quedaban algunas en los campos y en calles alejadas. Hoy pocos recuerdan las palmeras, la mayoría ni siquiera sabe que alguna vez fueron lo que hacía al pueblo distinto de tantos pueblos iguales del interior, como la quinta de Perón y su mausoleo; o como podría ser ahora la casa de Freyre.
Aldo Rodríguez vive a dos cuadras de esa casa, desde toda la vida. Y sí recuerda. Tiene 80 años y un traje guardado en una bolsa de tintorería.
–Lo veía pasar por acá, hablábamos poco, era un buen vecino. Usaba el mismo traje que yo. Lo habrá comprado en la misma tienda. Se llamaba Spencer y estaba en la esquina de Cabildo y Juramento.
El saco que guarda desde que supo que Freyre era Walsh es el saco de las fotos más conocidas, marrón opaco, de solapas duras. Aldo también recuerda las palmeras taladas en todo el pueblo, por orden de un intendente que quiso combatir de esa forma una invasión de ratas. Y a Evita galopando en una yegua por la calle de tierra que ahora es Triunvirato o Rodolfo Walsh.
Freyre sube al tren, se sienta del lado de la ventanilla, ve desfilar los árboles del campo y en veinte minutos ya empiezan las casas cada vez más seguidas; en una hora más estará en Capital, volverá ya entrada la noche y Lilia lo estará esperando, cenarán juntos, mirarán el cielo. Y después seguirá con la trascripción a máquina de la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar. Faltarán pocos días para que sea asesinado y la casa de San Vicente quede destruida, sin la huerta y sin los álamos.
El policía retirado
Rubén Sala ya no es policía bonaerense, ahora conduce un remís en Alejandro Korn, la segunda localidad de San Vicente, y se preocupa por lo que pueden inventar “estos de los derechos humanos”.
Rubén es alto y morrudo. Vive en San Vicente, a unas veinte cuadras de la casa de Norberto Freyre o María Sala, su hermana, y recuerda en el patio de su casa sin rejas que “todo esto” fue culpa de su madre, muerta hace varios años.
-Viste cómo son las viejas cuando se les mete algo en la cabeza.
Las viejas cuando se obsesionan con una idea son, en este caso y según Rubén, mujeres que quieren ocupar una casa abandonada y acribillada por la armada. Y él es el hijo policía que la acompaña y ayuda a levantar las paredes caídas.
Rubén fue policía durante 32 años. En el 78 o unos años más, no recuerda bien, este policía decidió hacer caso a su madre y organizar la mudanza de parte de la familia a la casa de Norberto Freyre, en el mismo barrio y a pocas cuadras de la casa en que vivía con su mujer junto a su madre y hermanos. Así todos iban a estar más cómodos. Cada fin de año y navidad la familia Sala pasó las fiestas en el gran parque de Triunvirato al 900, hoy Rodolfo Walsh.
A Rubén, como a María, tampoco le gusta hablar de esa casa. Dice que hace años que ni siquiera visita a su hermana, que no sabe cómo está la casa ahora, que no tiene nada que ver ni él ni su familia. Pero sigue preocupado.
-Tengo miedo. Viste cómo son los de Derechos Humanos, con esto de que soy policía retirado pueden hacer cualquier cosa, inventar.
Cuando Rubén tiene que explicar qué podrían inventar esos de los Derechos Humanos, arquea las cejas duras y mira el cielo gris invierno de la tarde en San Vicente. Detrás de su ancha espalda está su casa de ladrillos sin revoque ni barniz.
Otra vez el cielo. Y después de frente.
-No quiero declarar, no tengo nada que ver con esa casa.
Pero tiene. Su madre vivió ahí hasta el día de su muerte. Ahora vive su hermana. Sus brazos levantaron paredes y cortaron malezas.
Rubén camina hacia su casa. Se da vuelta.
-Hubo dos bandos y ahora están buscando venganza.
La hija
La primera vez que Patricia Walsh llegó a esa casa fue el 26 de marzo de 1977. Walsh iba a conocer a su primer nieto varón, Mariano, el segundo hijo de Patricia. Para ese entonces, ya había muerto la hija mayor, Victoria, también montonera, en lo que hoy se conoce como el combate de la calle Corro.
Esa vez Patricia iba en la parte trasera del Ami 8 verde loro, con su hija de tres años y el bebé. Adelante, su marido de entonces Jorge Pinedo y Lilia Ferreyra. Walsh debía esperarlos con el fuego encendido para el asado que compartirían para celebrar el nieto, la carta finalizada y enviada y el cuento Juan se iba por el río, también listo desde hace poco. Unas cuadras antes no se veía el humo y, aunque no lo supo en ese momento, ahora Patricia sabe que fue la primera señal de que algo no estaba bien.
Del Ami 8 se bajó Lilia y regresó corriendo y gritando “la casa está toda tiroteada”. Patricia pensó que iba a morirse, que iban a matarlos a todos y puso a sus dos hijos sobre el piso del auto, que empezó su carrera hacia delante, a campo traviesa, hasta que sin saber cómo encontraron una calle de tierra que desembocaba en una ruta, la ruta 6, que pasa por detrás de San Vicente.
Unos diez minutos antes de que ellos llegaran se había retirado el GT .3.3.2 de la Marina. El operativo comenzó a la madrugada con la detención de Matute, el dueño de la inmobiliaria de San Vicente que vendió la casa a Rodolfo Walsh. La casa nunca hubiese sido hallada si Matute no hubiese distinguido a Freyre en medio del gentío en Constitución, en la tarde del 25 de marzo del ’77, y si no le hubiese entregado el boleto de compraventa.
Hacía unos días que tenía el boleto y esperaba cruzarse a Freyre para dárselo. Ese día, Freyre lo guardó en su maletín. Al fin era suyo ese lugar tranquilo “en donde nada es demasiado difícil, donde no se gasta demasiado tiempo en labores domésticas, viajes innecesarios, en comunicarse con los demás. Un lugar más bien agradable para vivir, porque tenés que estar ahí muchas horas al día. Todas tus cosas están ahí, tus libros, tus archivos, tus papeles”.
La historia que sigue ya fue contada muchas veces: Walsh cae en una emboscada, una cita cantada, se defiende con su revólver Walther PPK calibre 22 y es asesinado. El grupo de tareas de la ESMA encuentra el boleto de compraventa guardado en el maletín y esa madrugada acribilla la casa de San Vicente. Walsh estaba muerto, Lilia no estaba. Destruyen todo y roban su obra inédita.
Pero antes se confunden de casa. Sale una mujer en camisón con una nena en brazos llorando. La casa de Freyre es la que sigue, no esa. Los vecinos que se asoman son obligados a volver a sus casas. Las familias del barrio no duermen esa noche. Los nenes lloran. Las madres se esconden con ellos debajo de sus camas.
Algunos, muchos años después, aseguran que había camionetas de los militares en diez cuadras a la redonda. Otros dicen haber visto tanques de guerra, escuchado la explosión de granadas. Nada parece exagerado en un barrio donde aún hoy el mayor ruido es producido por el viento en las hojas de los álamos, un ruido como de lluvia fina. Freyre había pensado plantar una doble hilera de álamos en el frente de la casa para escuchar ese ruido por las noches.
Durante más de seis horas la casa de Freyre es acribillada. Cerca del mediodía se van los militares y Roberto Moreno, vecino del barrio, entra en la casa. Lo primero que ve es una pared caída y en el baño las marcas del lavatorio arrancado y desaparecido. Cenizas en el patio del fondo, nada distinguible, salvo el cartón de una caja de cigarrillos 43/70. Ya no queda nada.
* Una primera versión de esta crónica fue publicada en 2010 en el diario Crítica de la Argentina, revelando la ocupación de la casa por parte de la familia de un policía bonaerense, actualmente retirado. Por esta crónica, la autora declaró como testigo por lo querella en la Megacausa de la ESMA. En 2011, el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a prisión perpetua y penas de entre dieciocho y veinticinco años a quince de los dieciocho imputados en la causa ESMA, por, entre otros crímenes, el asesinato de Rodolfo Walsh y la desaparición de su obra inédita.