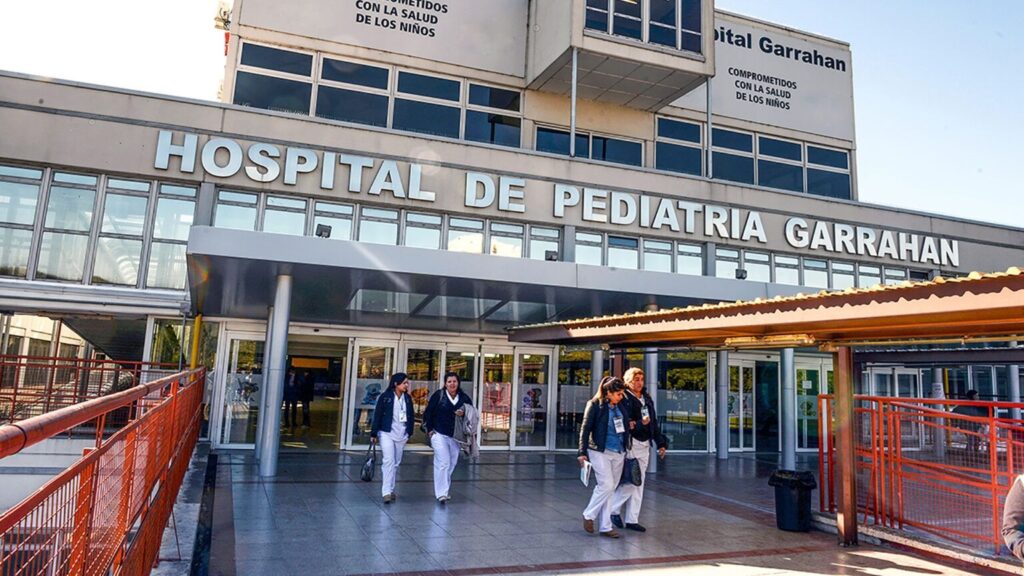Por Carolina Muzi
Son las vísperas del 25 de Mayo, y en la noche fría del Mondongo, una mamá hace un disfraz de candombera para su hija de diez. Tiene otro de ocho y la mayor, de diecinueve, que en estos días a cada rato va y la abraza muy fuerte. “No son cosas que hubiera hablado antes mucho con ella. Todavía no recibí las reacciones familiares. Es que prefería que todos la leyeran después, para que no hubiera tanta carga”, dice Verónica tras la presentación de Magdalufi el domingo pasado en Azulunala, un encuentro amoroso de más de doscientas personas, entre familia y amigos, donde todo el mundo lloró, lloró y lloró. Y salió mejor, con la emoción forjada, tal como sucede al atravesar las 149 páginas de su primera novela.
Ante todo, llama la atención la tapa: enteramente gris bruma, sin nada. Sólo se podrá ver el título si uno se acerca verdaderamente y pone el libro a contraluz: entonces, al centro, brilla apenas un cuadrado de laca y en él, como escrita por un dedo infantil, una palabra que desde el 76 fue mágica para tres niños, dos hermanas y un primo hermano. Y que vuelve a serlo ahora para cuantos podamos leerla, gracias a un abuelo y a su nieta mayor, que la trae como proa de aquellas vivencias de infancia sin padres en las que se sumergió y buceó largamente para poder hacerlas emerger en un estado de máxima pureza emotiva. Tan genuina como la de la nena que lleva El estanciero en la primera visita con su hermana a la psicóloga, porque les dijeron que iban a jugar con una señora que les haría preguntas.
Magdalufi: dícese de guerreros nómadas de baja estatura que, pasada la primera mitad de los setenta, reclamaban sus tierras expropiadas en Magdalena con la cara pintada a corcho. Eran tres: Vero, Martín y Celina, con un capitán Beto.
Si los libros escritos al momento por hijas e hijos de desaparecidos suelen tener –además del valor biográfico testimonial y de tramas con más o menos autoficción– una fuerte carga de interpelación colectiva a la memoria, la novela de Vero Sánchez Viamonte provoca otra cosa: sus tramos se clavan en el cuerpo como dagas amorosas. Son 64 concentrados de emociones recuperadas, tristes o alegres, que una mujer de cuarenta y tres ofrece con la sustancia intacta de la niña que fue entre los tres y los doce.
“No leí ninguna de las novelas escritas por hijos. Tampoco vi las películas. Me angustian mucho los relatos de los otros hijos, me conmueven demasiado. Sólo leí o leo historia, con los testimonios no puedo”, dirá la autora, profesora de historia en las Facultades de Arquitectura y Bellas Artes.
«Leolandia no era de mis casitas de fiestas favoritas. Tenía el dibujo de la cara de un payaso en el frente y se entraba por la boca. Después de comprar un regalo en un kiosko mi otra abuela nos dejó en la puerta y saludó con un beso rápido que apenas le rozó la mejilla a la madre del cumpleañero. Entramos las dos tomadas de la mano, los vestidos de punto smock que traíamos: idénticos. Celi tenía mis misma altura y la señora que nos había recibido dijo que no se acordaba que Ramiro tuviese compañeritas mellizas. De golpe, abriéndose paso a empujones entre las personas, un nene de sweater celeste escote en V y mejillas acaloradas llegó extendiendo su mano hacia el paquete que yo traía. Se lo alcancé tímidamente, lo agarró sin dejarme de mirar con extrañeza.
Del paquete forrado de color rosa salió una colonia ‘Coqueterías’. Yo contuve la respiración y Celi se ocultó en mi espalda. Temí porque se dieran cuenta. Nos quedamos sentaditas en un rincón de la mesa donde había un bowl gigante de chizitos. Comimos sin parar hasta casi la hora en que nos vinieron a buscar.»
Ubicadas con letras del abecedario (más que un orden, hay una composición de los fragmentos), se alternan también vivencias más cercanas en el tiempo, de la adolescencia y después. La voz narrativa es de palabras precisas, muy directa, visual. Como si contara fotos, que también las hay, aunque sectorizadas. Vero, que además de arquitecta es artista plástica, trabajó este libro como un mosaico donde se proyectan todas las dimensiones. Por caso, el diseño editorial de cubierta y cajas de texto cuadradas al centro, con el vacío de una primera página calada, fue un trabajo conjunto de la autora con la diseñadora Leticia Barbeito.
“El tipo de letra hace alusión a eso, a cuando escribimos algo en el vidrio empañado. La potencia del silencio, de lo que no se dice, que a veces resulta súper violento, tiene que ver con la austeridad”, explica la autora. Frente a la mesa de editorial EME/Estructura Mental a las Estrellas, Barbeito muestra contenta la nueva serie con el cuadrado calado en la primera página, que no se llegó a hacer para la Feria del Libro, donde Magdalufi fue muy elogiado. Ahora también tiene una faja que dice “la historia de una hija de los setenta que rememora su infancia como un juego entre los indios magdalufis: estar en guerra, ser nómadas, dibujar sobre ventanas empañadas”.
Verla el domingo pasado a Vero radiante y payasa, escondiéndose alternadamente tras los brazos que la flanqueaban –los de Lucía García Itzigsohn, su amiga y cómplice desde los cuatro años, y de Esteban López Brusa, el escritor en cuyo taller de escritura trabajó el libro– frente a un familión encabezado por dos abuelas/madres (Amalia Benavides y Herenia Sánchez Viamonte), fue para muchos una alegría histórica, un alivio de la victoria: ser felices.
“Frente al abismo del sentido, no hay palabras; sin embargo, Magdalufi va a ir encontrándolas como pueda, o se las va a inventar, las va a imaginar, y nunca entregará otra cosa que sensaciones”, leyó Esteban López Brusa, instigador para que los escritos de Vero se hicieran libro. “Es una apuesta bestial recuperar esa subjetividad cruda de los hechos desnudos sin sumarles ni siquiera un atisbo de reproche. Es imbatible”, siguió el escritor antes de emocionarse hondamente junto a todos los que desde la platea podíamos verlos iluminados por los reflejos y las sombras de unos recuadros de celuloide: las fotos de un pasado magdalufi recortado, frente al mar, al borde de una piscina, un primer día de clase con hermana y zapatitos blancos de Titré.
“Nunca, nunca descuidemos que detrás de esa voz hay una continuidad que la sostiene y la apoya: los abuelos. Que cocinan y llevan a las niñas a los cumpleaños, a catecismo, a la psicóloga, a la profesora de piano; que las visten y se visten de Papá Noel; que estimulan los rasgos artísticos. Que abrazan. Y que a pesar de la incertidumbre y del dolor tan personal como silencioso que el texto o el fantasma de la historia calladamente evoca, se visten de magdalufis, pintan con corcho sus rostros y juegan a los indios con sus nietas, en una escena llena de amor y de vida. Eso: el juego da vida”, seguirá emocionando a la sala López Brusa.
 Es Vero quien unos días después de la presentación cuenta que fueron cinco años de taller en que comenzó a trabajar estos textos. Quedaron ahí y los retomó diez años después. “No hablé mucho del libro con casi nadie, tampoco con Celina, aunque es un poco su historia, algo con Juan, que es mi ex, el papá de mis nenes más chicos, y también es hijo de desaparecidos. Pero poco, fue un proceso personal”. Ya había publicado pero poesía en la antología Si Hamlet duda, le daremos muerte en 2010, aunque es la primera vez que va por la no-ficción, con las licencias propias de cómo los hechos de entre los dos y los 35 años son recordados. De chica, dice, leía mucho: “Mi tía, la hermana de mi mamá, me regalaba muchos libros y me gustaba que me sorprenda, siempre traía algo recomendado por los de la librería que eran amigos de ella. Los que me gustaban mucho eran los de Elige tu propia aventura. Tenía toda la colección”, cuenta Verito –así la conoce todo el mundo– luego de soltar uno de sus jajajá: “se ve que siempre traté de evadir la realidad de alguna manera. Todavía lo hago, aunque dé clases de historia y sea militante. En literatura: ficción”.
Es Vero quien unos días después de la presentación cuenta que fueron cinco años de taller en que comenzó a trabajar estos textos. Quedaron ahí y los retomó diez años después. “No hablé mucho del libro con casi nadie, tampoco con Celina, aunque es un poco su historia, algo con Juan, que es mi ex, el papá de mis nenes más chicos, y también es hijo de desaparecidos. Pero poco, fue un proceso personal”. Ya había publicado pero poesía en la antología Si Hamlet duda, le daremos muerte en 2010, aunque es la primera vez que va por la no-ficción, con las licencias propias de cómo los hechos de entre los dos y los 35 años son recordados. De chica, dice, leía mucho: “Mi tía, la hermana de mi mamá, me regalaba muchos libros y me gustaba que me sorprenda, siempre traía algo recomendado por los de la librería que eran amigos de ella. Los que me gustaban mucho eran los de Elige tu propia aventura. Tenía toda la colección”, cuenta Verito –así la conoce todo el mundo– luego de soltar uno de sus jajajá: “se ve que siempre traté de evadir la realidad de alguna manera. Todavía lo hago, aunque dé clases de historia y sea militante. En literatura: ficción”.
En un escenario amorosamente montado, a su turno Lucía García ofreció versión de Fragmentos de un discurso amoroso, “se lo robé a Barthes”, bromeó, para referirse a la novela de su amiga. Antes le agradeció a Vero haber bautizado a la abuela de la ficción (que representa a sus dos abuelas: Herenia y Amalia) con la suya, Elsa, como unificó la autora la presencia de abuelitud en su obra. Dijo Lucía, también parando por tramos que atravesó la emoción: “Magdalufi es un relato sobre la ausencia, sobre los nodos en que se sigue viviendo después del trauma, de los silencios de un mundo adulto tan atravesado por el dolor como por la responsabilidad del cuidado.
 Son fragmentos de un discurso amoroso en varios planos y de varios amores. El primero: el amor a la madre, esa mujer que está inscrita en la piel. Un olor que tal vez se recuerde con la propia maternidad. Allí donde hay bebé y mamá, no importa quién en qué lugar. Es el fragmento del amor del padre que inscribe, que da lugar. Es el amor a Beto, a quien está dedicado el libro, ese abuelo mágico que coleccionaba avisos fúnebres con nombres graciosos y había inventado el juego de los magdalufis. Ese juego que es una puesta en escena que tal vez nombrara lo que no pudo decirse, que habla en jeringoso con la abuela para proteger a las niñas.
Son fragmentos de un discurso amoroso en varios planos y de varios amores. El primero: el amor a la madre, esa mujer que está inscrita en la piel. Un olor que tal vez se recuerde con la propia maternidad. Allí donde hay bebé y mamá, no importa quién en qué lugar. Es el fragmento del amor del padre que inscribe, que da lugar. Es el amor a Beto, a quien está dedicado el libro, ese abuelo mágico que coleccionaba avisos fúnebres con nombres graciosos y había inventado el juego de los magdalufis. Ese juego que es una puesta en escena que tal vez nombrara lo que no pudo decirse, que habla en jeringoso con la abuela para proteger a las niñas.
Es el amor de Amalia y de Herenia, que condensa en Elsa (tal vez también un homenaje a mi propia abuela, la Nonna). Esa presencia permanente, sostén, nutrición de chocolotada con brownies o milanesas finitas, pero nutrición también en un sentido simbólico: nutrición de lo vital. Esas abuelas a las que les debemos todo lo mejor, quienes fuimos criadas por ellas, mujeres de una generación pensada para cuidar: la maternidad y el hogar, entre las cuales surgieron las Madres de Plaza de Mayo (Herenia) y las que se quedaron en las casas cuidándonos, que también fueron luchadoras aguerridas. Contra un sentido común que las culpabilizaba y contra su propia incomprensión, contra el terrorismo de Estado, construyeron hogares, nos llevaban a la escuela, nos festejaban cumpleaños. Fabricaron para nosotras y nosotros una “normalidad”.
Es el amor de la amistad que nos une desde los cuatro años, cuando supimos que no éramos las únicas en el mundo a las que les había pasado “eso”. Y nos esforzábamos para saber, para entender, para tener de dónde agarrarnos en medio de tanta incertidumbre. Para hablar, contarnos, correr el velo del tabú hacia nuestros padres progenitores y buscarlos juntas.
Un nodo de amor entre hermanas, que es también el del amor a Celina y Mariana, y a los hijos y a las hijas paridos: a Emilia, a Olivia, a Joaquín. A quienes vienen después y son parte de esa trama familiar y son también un modo de reafirmar la vida. Son presencia, cuerpo, nombres, nacimientos, también para nosotras y nosotros, futuro.
Además de dedicarlas a su amiga, las palabras de Lucía fueron un agradecimiento para las cuidadoras del país, las mujeres que nos rescataron moralmente. Y cerró diciendo lo que sucederá a quien cruce la puerta gris de Magdalufi: “un lugar que habla de la ternura, una fuerza potente y creadora que nos permite salir más fortalecidos”. Así fue también la presentación: Herenia sostenía una madrecita de plaza de mayo al crochet que le regaló una nena, Amalia sonreía y daba besos, Celina chispeaba de ojos contentos, tías, primos, amigos, compañeras y compañeros de militancia a la vera de la bandera de H.I.J.O.S. regional La Plata hacían cola para abrazar a Vero. La voz preciosa de Carmen, su prima, cerró con una canción a medida: «Soy pan, soy paz, soy más un domingo entrañable».