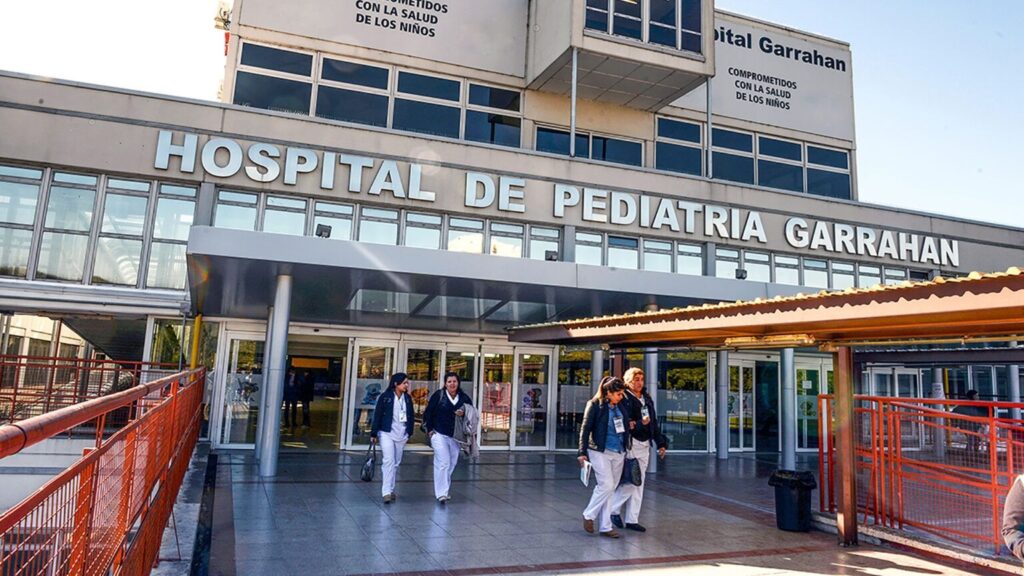Por Carlos Ciappina
Cuando Colón invadió lo que hoy llamamos América, inauguró para estas tierras el «hecho colonial». El «gran almirante» –o, mejor dicho, el gran mercader– puso las tierras «descubiertas» bajo la potestad de los reyes de Castilla y Aragón. ¿Qué ya había pueblos, culturas, ciudades, obras de arte, en fin, todo un universo humano? Nada de eso importaba. La Corona le aplicó a estas tierras ahora americanas la lógica de la Conquista, de la Conquista ibérica –aquella Reconquista que terminó expulsando a miles de judíos y musulmanes por infieles–. Había que cristianizar a los infieles americanos –que ya eran fieles, claro, a sus propios dioses–.
Los Pizarro, los Cortés y todos los conquistadores y adelantados que siguieron se abalanzaron, con este espíritu de conquista, sobre todos los pueblos que se interpusieran en su camino.
España construyó sobre las ruinas de las culturas originarias –que no desaparecieron totalmente– su imperio colonial. Desde el norte de América hasta la Patagonia, transformó tierras y seres humanos preexistentes en una colonia. ¡Y vaya si duró! Si tomamos como fecha de inicio la llegada de Colón (1492) hasta la batalla de Ayacucho (1824), transcurrieron más de trescientos años de colonia. Todavía hoy, en el año 2024, llevamos más años de colonia española que en la vida «independiente».
Esos trescientos años de colonia constituyeron un determinado tipo de sociedad y, sobre todo, de mentalidad. La sociedad colonial latinoamericana tenía un centro: Madrid. Así se va conformando una mentalidad que considera que el objeto final de deseo está en el centro de la metrópoli. O sea, fuera del ámbito colonial.
La sociedad colonial era, por lo tanto, una sociedad «de paso»: funcionarios, soldados, mineros, aventureros de toda laya veían en la colonia un espacio «de paso» hacia el verdadero destino valioso: residir –como rico– en el centro de la metrópoli. Así se inicia el saqueo colonial español, que no diferirá mucho del de otras naciones colonialistas.
La sociedad colonial estaba además rígidamente dividida en castas: la cúspide de la sociedad colonial la ocupaban los españoles, les seguían sus hijos –españoles americanos o criollos–, luego todo el universo del mestizaje indígena-español-africano, luego los propios indígenas, y, en la base de la pirámide social, prácticamente sin ningún derecho, los esclavizados provenientes del África.
Esta pirámide societal colonial estuvo siempre en un equilibrio inestable: la élite colonialista española vivió siempre bajo el temor, el miedo al levantamiento de las «clases peligrosas», los oscuros, los marrones, lo negro. La élite colonialista española convivía y necesitaba a las clases peligrosas, pero a la vez les temía profundamente. Rasgo típico del pensamiento colonial: el temor al pueblo.
De allí que los mecanismos represivos, los castigos corporales, la tortura y la muerte estuvieran a la orden del día durante el período colonial.
Los medios tecnológicos de aquella colonización fueron las armas y los libros –la Biblia–; la cruz y la espada.
La independencia: ¿descolonizar o cambiar de metrópoli?
La larga lucha por la independencia americana –desde Tupac Amaru en 1781 hasta Ayacucho en 1824– significó el fin del imperio colonial español en América Latina. ¿También significo el fin del pensamiento colonial? Desgraciadamente, no. Las guerras por la independencia –costosas y sangrientas batallas– animaron en los criollos blancos y en los mestizos un fuerte sentimiento antiespañol: España era el atraso medieval, lo opuesto a la razón revolucionaria, y por lo tanto debía borrarse todo vestigio de su existencia en América.
Se abría así, en la postindependencia, el espacio para una ideología propia, la creación de nuevas repúblicas opuestas a la recolonización y al rol pernicioso de las potencias colonialistas. Sin embargo, este horizonte de posibilidades autóctonas –que imaginaron los primeros y más decididos luchadores por la independencia, como Manuel Belgrano, Bernardo de Monteagudo, el propio San Martín, Simón Bolívar o Gervasio Artigas, entre muchos otros– va a comenzar a deshacerse cuando las que se apropien del orden económico social de las nuevas repúblicas sean las élites terratenientes.
Las élites terratenientes latinoamericanas –al igual que los españoles de la primera conquista– serán beneficiarias de un orden económico social que, a la vez que las vuelve inmensamente ricas por la vinculación como proveedoras con la economía industrial europea, sostendrá y profundizará el orden social de pobreza y miseria que generará en las nuevas élites un nuevo sentimiento de temor frente a las nuevas «clases peligrosos». De modo que las élites criollas de las nuevas repúblicas independientes dejarán en el olvido la experiencia colonial española pero, temerosas de perder sus privilegios sociales y económicos, buscarán una nueva «metrópoli» a la cual recurrir como espacio de justificación del proyecto oligárquico en términos culturales y represivos.
Londres y París –la primera por la economía y las segunda por la «cultura»– se constituirán en la «sociedad deseada» a la cual pertenecer. Quizás con más profundidad que en el caso español, un nuevo colonialismo pro anglosajón y afrancesado alimentará a las élites latinoamericanas. Al igual que España en su momento, todo lo autóctono entrará en la categoría de lo barbárico, atrasado y fracasado. La diferencia con la etapa del Imperio español es que estas élites de mediados del siglo XIX no son «extranjeras», sino que se consideran «nacionales». No ven contradicción entre su pertenencia al ámbito latinoamericano y su adopción de las formas culturales europeas.
El cambio de metrópoli se profundizará a fines del siglo XIX, con la adopción del darwinismo social a lo largo de América Latina. Darwinismo social que cumple la doble función de ser presentado como «lo científico» y a la vez justifica el orden represivo contra las clases peligrosas dentro de cada país.
Los medios tecnológicos de esta recolonización fueron las armas, los libros y la «ciencia» –el positivismo y el darwinismo social–.
La segunda posguerra: un nuevo imperio y unas viejas colonias
Los efectos de la crisis de 1930 junto al resultado de la Segunda Guerra Mundial confirmaron la pérdida de peso e influencia mundial de Francia, Gran Bretaña y Alemania. Dos nuevas «potencias» intentan distribuirse el mundo. Una de ellas –los Estados Unidos– es claramente superior en términos económicos y tecnológicos, pese a que la otra –la Unión Soviética– vive en la segunda posguerra un acelerado proceso de modernización. La retirada británica de América Latina supondrá para las élites la necesidad de encontrar rápidamente una metrópoli de sustitución. ¿Por qué? Por las mismas viejas razones: el orden social latinoamericano, profundamente desigual, requería del soporte «en última instancia» de una nueva metrópoli a la cual referenciarse, con el agravante –desde la lógica elitista– de que la otra metrópoli posible adhería al socialismo, lo que ponía en jaque todo el orden económico social latinoamericano.
«The american way of life» será la nueva adscripción colonial de las élites. La nueva metrópoli a la cual suscribirse serán los Estados Unidos, garantía de continuidad de los negocios y de fortalecimiento del aparato represivo «anticomunista».
Un nuevo colonialismo se desplegará bajo la lógica de pertenencia a un hemisferio americano «occidental y cristiano», en oposición a un oriente «marxista y ateo». Las «clases peligrosas» serán ahora los jóvenes universitarios, los pobres de las periferias conurbanizadas, los sacerdotes populares, los movimientos sociales y las organizaciones políticas populares.
La nueva metrópoli ya no será Madrid, París o Londres, sino Washington, New York o Miami. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica y los grandes medios de prensa hegemónicos contribuirán a la conformación de una mentalidad pro norteamericana en las élites latinoamericanas. Identidad pro norteamericana que también será portada por las Fuerzas Armadas, las que, paradójicamente, ocuparon el poder vía golpes de Estado para «defender la nación» pero que llevaron a cabo políticas económicas que habilitaron la norteamericanización de la economía, la sociedad y la cultura.
Los instrumentos tecnológicos de esta fase del colonialismo fueron el cine y la televisión en formato hollywoodense, las empresas/marcas transnacionales y el armamento represivo provisto a las Fuerzas Armadas de cada país latinoamericano..
Siglo XXI: la nueva cara del colonialismo. El saqueo final
Los primeros quince años del siglo XXI significaron para las élites latinoamericanas un tiempo casi insoportable: los Gobiernos «nacionales y populares» en sus más diversas acepciones –desde América Central hasta América del Sur– cuestionaban el colonialismo y señalaban la necesidad de superarlo vía la recuperación de las culturas ancestrales y el pensamiento nacional, junto con proyectos societales que se proponían distribuir mejor la riqueza.
Para colmo, la globalización y el fin de la guerra fría vieron el surgimiento de un mundo multipolar: a los Estados Unidos se les sumaron China, la India, Europa Occidental. Ya no había garantía de una sola potencia sobre la que descansar.
La respuesta de las élites fue la de proponer el alineamiento automático, sin condiciones y en condiciones de neocolonias, con los Estados Unidos. Esta nueva adscripción colonial sin condiciones es la consecuencia de las dos variables que desde el origen de la conquista persigue como una maldición a América Latina: las élites requieren de la nueva metrópoli para hacer negocios –aunque sea a costa del saqueo de sus propios países– y a la vez necesitan un poder «externo» que sea la ultima ratio que impida cualquier posible proceso de rebelión o transformación popular de las sociedades latinoamericanas.
Los instrumentos tecnológicos de la actual colonización son –qué duda cabe– las redes sociales y la universalización de la vida en tiempo real a través de ellas.
Pero este estadio recolonizador tiene una dimensión tal que la porción de la élite «local» asociada al poder de la metrópoli es ahora mínima: el saqueo de los recursos nacionales se lleva a cabo por medio de un capitalismo de virtualidad que comienza a «saltearse» el obstáculo del Estado y de los capitalistas locales. Ya casi no son necesarios.
La emergencia de Gobiernos como los de Bolosonaro en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador o Mauricio Macri y Javier Milei en Argentina expresan esta tendencia hacia un alineamiento neocolonial total con los Estados Unidos.
En un planeta multipolar, las élites latinoamericanas desesperan ante el riesgo de reducción drástica de la hegemonía universal norteamericana y, por ende, apuestan a una integración de las economías latinoamericanas en un formato que no se expresa ya de un modo colonialista, sino en el saqueo liso y llano de los recursos latinoamericanos y el alineamiento automático con los Estados Unidos frente al resto de las potencias globales.
El colonialismo y el pensamiento colonial son pasado y presente
Las huellas y modalidades del pensamiento colonial están más vivos que nunca. Lo podemos apreciar en los más diversos ámbitos: en el ámbito político es la adscripción al modelo societal norteamericano y neoliberal; en los ámbitos académicos es la utilización acrítica de los desarrollos teóricos y epistemológicos nacidos en otras realidades económico-sociales para explicar nuestras sociedades; en la vida cotidiana, en la presencia cultural creciente y excluyente del formato cultural norteamericano, que va desde los modos de alimentación hasta el uso del inglés para comunicar «lo deseable» –por ejemplo, en las propagandas comerciales–.
Pero quizás el aspecto más pernicioso y recurrente del pensamiento colonial esté dado hoy por dos ideas fuerza que comparten las élites, sectores de las clases medias y aún populares: una, que es imposible alterar el orden establecido por la metrópoli dominante; y la segunda –entramada con la primera–, que el modelo societal virtuoso y deseable debe ser el que nos proponen las potencias de Occidente, y, de ser posible, deben borrarse los vestigios de los propio latinoamericano, que –como en el viejo apotegma «civilización y barbarie»– deben desarticularse en aras del nuevo orden y progreso.