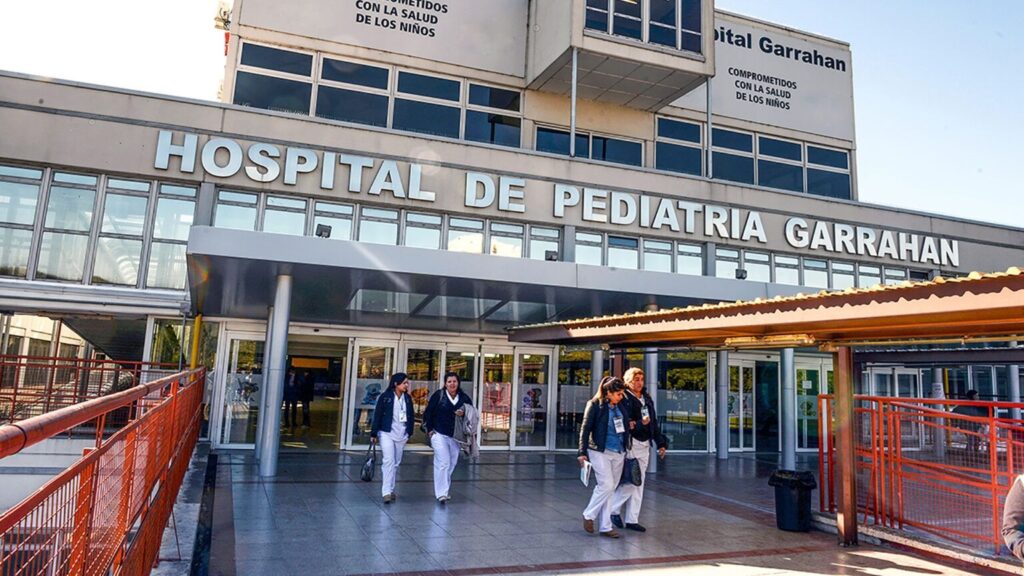Por Héctor Raúl “Gato” Ossés
En la escuela rural de Paso Roballos las clases eran de septiembre a mayo. No tengo ya a quién preguntarle pero lo más probable es que ese día de julio de 1952 hayamos estado en medio del campo, rodeados de nieve, en el destacamento de Colonia Pellegrini que estaba a unos cien kilómetros de lo que es, ahora, la petrolera ciudad de Las Heras. Tenía siete años y no recuerdo la reacción de mi padre al enterarse de la muerte. De lo que estoy seguro es que lo supo de inmediato porque la red de radiocomunicaciones funcionaba a la perfección. La red la había creado el gobernador Juan Manuel Gregores (1932-1945) y mantenía comunicado el territorio en toda su extensión. Donde no había destacamentos, había equipos instalados en las estancias (como “Alma Gaucha”, por ejemplo). De esa época recuerdo las baterías que alimentaban los equipos, el molino de viento Windcharger que las cargaba y el mantenimiento que se hacía con una pipeta milimetrada que absorbía cierta cantidad de ácido y se instilaba en cada compartimiento de las enormes baterías.
Pero faltaban sólo tres años para que papá recibiera por radio otra mala noticia: la caída de Perón. Y esa sí la viví junto a él, que estaba prestando servicio en Cañadón León. Ya tenía la edad suficiente para comprender lo que estaba pasando. En ese tiempo leía muchas historietas (revistas prestadas, porque sólo podía comprar el Billiken y con mis propios ingresos de mensajero). Esperé en vano que las fuerzas de Franklin Lucero rescataran al General. Yo tenía sobre Lucero una idea relacionada más bien con el comic. Compartiendo la tristeza de mi viejo, uno a cada lado de la radio a válvulas, me hice peronista.
En 1958 nos fuimos a vivir a Perito Moreno a una casa que compraron con el producto de su sacrificio y el trabajo de dos décadas. Los cuadros, de Él y de Ella, ya nunca dejarían el altillo donde estaban fijados en las paredes de una boínder, mirándose el uno al otro, compartiendo una presencia que se iba a repartir en el amor y el pensamiento del pueblo.
Nuestra generación construyó desde la niñez este amor por Evita sin que ella estuviera presente, con fotos, con el boca a boca, con la palabra de nuestros viejos y de los viejos de otros chicos (como en mi caso Don José Bilardo o Jalil Hamer), con las tapas de la revista Ahora, o con esa especie de tarjeta postal de reparto clandestino. Nuestro amor se construyó en la clandestinidad, sin medios afines. Nuestro amor también fue resistencia. A partir de 1955 aprendimos a quererla viendo, por ejemplo, a los viejos “zumbos” de la policía y la gendarmería organizar reuniones secretas (es que en ese tiempo estos milicos eran peronistas).
La militancia (nuestra militancia) terminó de construir en nosotros la enorme dimensión de su figura, la trascendencia de su entrega y compromiso, y a la par, el pueblo realizó su propia elaboración que desbordó todos los límites. No tengo más remedio que regresar a un pequeño artículo que escribí hace mucho y que expresa mi pensamiento inalterable:
“El amor para siempre es una meta inalcanzable para el amor humano, para el amor común, para el amor de todos los días. Muchas mujeres y varones han jurado amor para siempre pero, por alguna razón, no pudieron cumplir con su juramento. El olvido es la forma más frecuente del no-amor.
Pero este amor por Evita se burla del olvido. Crece con el tiempo, cruza los límites, seduce a los directores de cine, a las actrices, a los coleccionistas, a los intelectuales, a los historiadores, escritoras y escritores. Enternece los corazones.
Habría que preguntarse entonces cuánto hay que amar para ser amado más allá del olvido. Qué clase de amor hay que entregar para traspasar la barrera de la indiferencia, para atravesar el cenagoso territorio donde yacen infinitos amores comunes, afectos, sentimientos tibios que no fueron más allá del compromiso corporal, de las declaraciones momentáneas.
Hubo un tiempo en que Evita tuvo que transitar por la misma tierra que pisan las otras personas. Por calles y oficinas, por escenarios, por actos multitudinarios, por barrios y ciudades. En esos tiempos no había más remedio que aceptar que el amor tuviera nombre y apellido. En ese entonces ese amor era argentino y peronista.
Pero ya no es necesario ser argentino, o ser peronista; ni hace falta haber nacido en la década del cuarenta. Tampoco se requiere ser trabajador, cabecita negra o descamisado; no están excluidos los gorilas, los contreras ni los nacidos últimamente.
Evita vive en un espacio que ya no es de este mundo.”