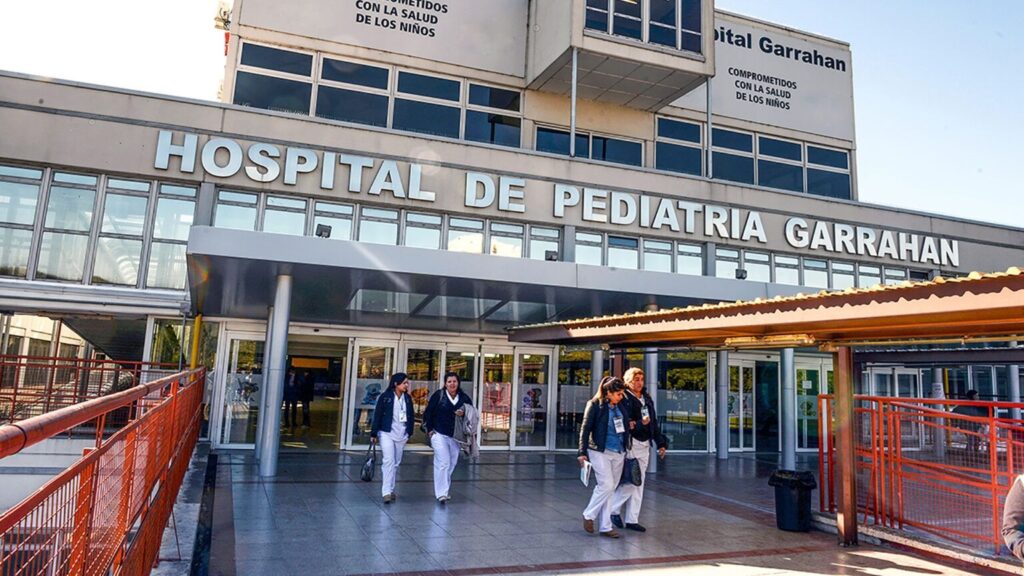Por Roberto Álvarez Mur
Cuando me trepé al mangrullo de prensa, cinco minutos antes de que hable Cristina, creí que se iba a venir todo abajo e iba a caerme desde diez metros sobre el mar de gente. El lugar era una jaula de cámaras rabiosas, fotógrafos emputecidos, fierros, cables y griterío. Parecía un pedazo de tribuna de equipo del ascenso, montado frente al escenario de la Casa Rosada y, bajo mis pies, las miles y miles de cabezas traspiradas y banderas multicolores que llegaban desde todos lados. Respiré hondo y terminé de escalar y hacerme un lugar a los codazos entre los periodistas y las cámaras. Cuando, al fin, pude ponerme de pie y mirar hacia adelante, un sonido estremecedor me dejó sin orientación. La Presidenta se puso de frente a mí, a menos de cien metros. Por una última vez.
Nunca había visto a Cristina tan cerca en mi vida, estaba a menos de una cuadra desde nuestra aparatosa trinchera de reporteros. Me recordó al primer recital al que asistí en mi vida. Esa sensación ineluctable que provocan los colores y los ruidos sin el filtro plástico de la pantalla de TV o la radio; ese temblor en el pecho que provoca vivir el mundo en carne propia, de participar de la realidad mientras se cocina alrededor tuyo, y no sabés si estallar de alegría, llorar o salir rajando. Cristina estaba hablando, era su voz; ni los micrófonos, ni los parlantes, ni los equipos de sonido. Era ella. Tal como en aquel recital, eso era real. O, por lo menos, la emoción caliente que me brotaba desde las venas lo hacía real. La gente vio a la Cristina y empezó a aplaudir. La aplaudían a ella, aunque también aplaudían a la Casa Rosada, a las palmeras de la Plaza de Mayo, a los mil rodetes de Evita en cada bandera, a los balcones grises de Buenos Aires y a sí mismos. Aplaudían poder estar ahí. Observé el movimiento de cada mano, cada palma, por un instante creí que tenían vida propia. Sólo pude despegar la mirada ante el primer estallido que iluminó el cielo. Y, detrás de ese, cien más. Todos miraron al cielo prendido fuego. Nunca había sentido tan de cerca el calor de mil fuegos artificiales que se caían sobre mis ojos; solamente, tal vez, en las navidades familiares. Pero eso no era navidad ni tampoco era mi familia. Eran miles y miles de desconocidos, flacos, petisos, gordos, viejas y bebés que reían y lloraban abrazados, un lunes a la noche.
Todos miraron al cielo. Ese era el momento de iluminar las miradas. De una vez y para siempre.
La gente empezó a saltar y vivar de un lado a otro, era una orquesta sinfónica que se dirigía a sí misma, donde todos eran el músico, el público, la melodía y los aplausos. Un recital de mil bandas al mismo tiempo, subidas al escenario de la Argentina de los últimos diez años, sin principio ni final. Una cápsula del tiempo con olor a lágrima y sudor. Cristina hablaba y el mundo le respondía, los edificios la miraban, lo árboles tomaban nota. Esa es la magia de los momentos históricos, parece que todo se organiza para que suceda en un minuto y dure para siempre. Me quedé absorto, mirando cómo el cielo se sacaba una selfie conmigo, con la Rosada, con todos. No sé si fueron cinco minutos, o doce años.
Cuando me avivé y busqué el celular para sacar una foto, ya había pasado todo. Cristina ya había salido del escenario que ahora era un quilombo de custodios, funcionarios y noteros de TV. Pero los fuegos artificiales seguían ahí, junto a la gente; se trepaban desde la Rosada; cruzando el cielo, de norte a sur. Volando hasta lo más alto y oscuro de la noche, donde se atreven sólo las águilas.